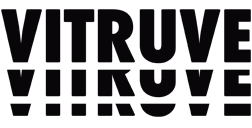19 de agosto de 2025
Entrenamiento basado en la velocidad
Velocidad Media Vs Velocidad Media Propulsiva. Diferencias y Aplicaciones
La efectividad del entrenamiento de resistencia (RT) para lograr objetivos específicos depende de la manipulación adecuada de diversas variables que afectan de manera significativa tanto las respuestas agudas como las adaptaciones fisiológicas posteriores (Bird et al., 2005; Kraemer et al., 2002; Spiering et al., 2008). La prescripción del entrenamiento debe considerar cada variable en función del objetivo previsto, siendo la intensidad del ejercicio un factor clave que influye en las adaptaciones neuromusculares (Fry, 2004; Bird et al., 2005).
En este contexto, el entrenamiento basado en la velocidad (VBT) surge como un método eficaz para ajustar con precisión la intensidad del entrenamiento a diario. Este enfoque tiene sus raíces en el estudio pionero de González-Badillo y Sánchez-Medina (2010), que estableció una relación entre el porcentaje de carga relativa (%1RM) en el press de banca y la velocidad media propulsiva (MPV), demostrando un valor de R² de 0,98. Este hallazgo permite que la velocidad de levantamiento sirva como un indicador de la intensidad relativa, eliminando así la necesidad de pruebas de 1RM o xRM. Investigaciones posteriores han explorado esta relación en diversos ejercicios, incluidos sentadillas completas (Sánchez-Medina et al., 2017), dominadas prono (Sánchez-Moreno et al., 2017), además de identificar diferencias entre sexos para mejorar el control y la individualización (Pareja-Blanco, Walker, et al., 2020). Así, midiendo la MPV se puede determinar automáticamente el %1RM.
Sin embargo, otros estudios sugieren que medir esta relación utilizando la velocidad media (MV) proporciona una mayor precisión para las ecuaciones de regresión general que predicen la carga relativa (%1RM) a partir de la velocidad de movimiento que la MPV (García-Ramos et al., 2018). Este tema ha generado una gran controversia tanto en los círculos científicos como profesionales. En este sentido, el texto que sigue abordará esta cuestión e invitará a reflexionar sobre qué variable es más adecuada para cuantificar la intensidad en diversas situaciones y contextos.
Importancia de la Fase Propulsiva
Para determinar qué velocidad debe utilizarse para predecir la carga relativa (%1RM) o para detectar cambios en el rendimiento debido a un aumento en la velocidad de ejecución contra cualquier carga absoluta, primero debemos examinar el estudio de Sánchez-Medina et al. (2010).
Los hallazgos de dicho estudio indican que referirse exclusivamente a los valores de velocidad media de la fase propulsiva (MPV) al evaluar la velocidad y la potencia con la que se levanta una carga durante una acción concéntrica evita subestimar la capacidad neuromuscular de un individuo, particularmente cuando se levantan cargas ligeras y moderadas. En este sentido, la fase propulsiva se define como la porción de la fase concéntrica durante la cual la aceleración (a) supera la aceleración gravitatoria (es decir, a ≥ -9,81 m∙s⁻²).
Para comprender estas conclusiones de manera más clara y práctica, observemos las siguientes figuras:
Figura 1. Fase concéntrica de una repetición con el 20% de 1RM en el ejercicio de press de banca
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
Figura 2. Fase concéntrica de una repetición con 20 kg (15,7% de 1RM) en el ejercicio de press de banca
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
Primero, es esencial distinguir entre la fase de aceleración, fase de desaceleración, fase propulsiva y fase de frenado durante una repetición concéntrica de un ejercicio específico, en este caso, el press de banca, tal como se empleó en el estudio de Sánchez-Medina et al. (2010). En este ejercicio, el movimiento comienza desde una velocidad de cero cuando la barra está apoyada en el pecho, luego alcanza una velocidad máxima durante la porción concéntrica y regresa a cero cuando los codos están completamente extendidos y la barra permanece inmóvil, lo que indica que la fase concéntrica de esa repetición ha finalizado. Este comportamiento de la velocidad puede ilustrarse en las Figuras 1A y 1B al 20% de 1RM (puntos discontinuos) y en la Figura 2 al 15,7% de 1RM durante el press de banca (línea azul).
Una consideración crítica al levantar cargas en ejercicios isoinerciales típicos a la máxima velocidad intencional es que una parte significativa de la fase concéntrica se dedica a desacelerar la resistencia en movimiento. Para observar esto, primero debemos entender que la fuerza (F) se calcula como F = m · (a + g), donde m es la masa en movimiento (kg) y g es la aceleración debida a la gravedad. La producción de potencia es el producto de la fuerza vertical aplicada y la velocidad de la barra (P = F · v). En este sentido, podemos observar una fase de aceleración que comprende el 70% de la fase concéntrica al 20% de 1RM (Figura 1B). Esta fase de aceleración se refiere a la porción de la fase concéntrica en la que la aceleración es mayor que 0 m∙s⁻². Esto indica la fase en la que la fuerza aplicada es mayor que el peso levantado (a favor del movimiento). Esta fase continúa hasta que se alcanza la velocidad máxima. Por el contrario, la fase de desaceleración comprende el 30% de la fase concéntrica al 20% de 1RM (Figura 1B), refiriéndose a la porción en la que la aceleración es menor que 0 m∙s⁻². Esto significa que la fuerza aplicada es igual o menor que el peso levantado (en contra del movimiento).
Considerando que la fase de aceleración dura hasta que se alcanza la velocidad máxima, podemos observar en las Figuras 1A, 1B y 2 que incluso en este punto de velocidad máxima todavía existe potencia (Figuras 1A y 1B) y aplicación de fuerza (Figura 2), lo que indica que los valores de fuerza, y en consecuencia de potencia, siguen siendo mayores que 0. Esto implica que la fase propulsiva dura un poco más que la fase de aceleración, ya que se define como la porción de la fase concéntrica en la que la aceleración es mayor que -9,81 m∙s⁻² (la aceleración debida a la gravedad). Por lo tanto, la fase propulsiva abarcaría tanto la fase de aceleración, donde se aplica más fuerza de la que representa la carga, como la porción donde la aceleración pasa de 0 a menos de -9,81 m∙s⁻², lo que corresponde a la fase en que la fuerza es igual al peso levantado. Así, mientras que la fase de aceleración en la Figura 1B representa el 70%, la fase propulsiva sería del 76,7% (Figura 1A). El porcentaje restante corresponde a la fase de frenado, durante la cual la aceleración es menor que -9,81 m∙s⁻², y por tanto la aplicación de fuerza se opone al movimiento, aunque la barra continúe moviéndose hasta completar la repetición (Figura 2). Este movimiento ocurre de forma inconsciente para evitar que la barra sea lanzada.
En resumen, si obtenemos la VM (velocidad media) de una repetición de press de banca, la velocidad sería el promedio de todos los valores de velocidad durante la ejecución. Sin embargo, la VMP (velocidad media propulsiva) sería el promedio de todos los valores de velocidad desde el inicio hasta el final de la fase propulsiva.
Diferencias entre velocidad media y velocidad media propulsiva
Una vez que hemos comprendido la fase de aceleración, la fase de desaceleración, la fase propulsiva y la fase de frenado, podemos analizar cómo estas fases afectan una acción concéntrica bajo diferentes cargas.
En este contexto, se ha demostrado que la fase de frenado es mayor cuando la carga es más ligera. Esto se debe a que las cargas ligeras permiten alcanzar mayores velocidades, lo que a su vez conduce a una fase de frenado más pronunciada (Figura 3).
Figura 3. Contribución relativa de las fases propulsiva y de frenado a la duración total de la fase concéntrica en el ejercicio de press de banca
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
Como ejemplo práctico, podemos referirnos a la Figura 4, que muestra dos fases concéntricas: una con una carga ligera (20% 1RM) y otra con una carga alta (80% 1RM). En esta figura, podemos observar que la Potencia Media (PM) para la carga del 20% 1RM fue de 256 W, mientras que la Potencia Media Propulsiva (PMP) fue de 422 W. Esto indica que la PM durante toda la fase concéntrica fue un 40% más baja que la PMP correspondiente únicamente a la fase propulsiva.
Figura 4. Fase concéntrica de una repetición con 20% 1RM y otra con 80% 1RM en el ejercicio de press de banca.
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
Por el contrario, estas diferencias entre PM y PMP no existieron cuando la carga fue del 80% 1RM, donde ambos valores fueron de 318 W. Esto sugiere que la disparidad entre estos parámetros disminuye gradualmente a medida que las cargas levantadas se hacen más pesadas, hasta llegar a un punto en el que la fase de frenado desaparece y ambos parámetros convergen.
En concreto, en el ejercicio de press de banca, se observó que la carga a la cual la fase de frenado dejó de existir fue del 76,1 ± 7,4% 1RM, y la velocidad a la que la fase de frenado ya no existía fue de 0,53 ± 0,07 m∙s⁻¹ (Figura 5).
Figura 5. Relación entre la contribución de la fase propulsiva a la duración concéntrica total del levantamiento y la carga (%1RM) (A); y la velocidad media propulsiva y la contribución de la fase propulsiva (B) en el ejercicio de press de banca.
Adapted from Sanchez-Medina et al. (2010)
En resumen, según el trabajo de Sanchez-Medina (2010), al levantar cargas ligeras y moderadas existe una fase final durante la cual la desaceleración es de mayor magnitud de lo que se esperaría únicamente por el efecto de la gravedad. Esto es el resultado de que el atleta aplica fuerza en la dirección opuesta al movimiento de la carga.
Aplicaciones de la velocidad media y la velocidad media propulsiva
Una vez aclarada la definición, veamos un ejemplo práctico de cómo la elección de la velocidad puede influir en la observación de cambios en el rendimiento de un ejercicio específico.
En la Figura 6, podemos observar una prueba incremental real de cargas progresivas en el ejercicio de sentadilla, que aporta información sobre los cambios en el rendimiento con cargas bajas, moderadas y altas.
Figura 6. Cambios en el rendimiento en la sentadilla (VMP y VM) después de un programa de entrenamiento de fuerza.
A partir de las líneas continuas en esta imagen, podemos concluir que el atleta ha mejorado, ya que es capaz de mover cada carga a una mayor velocidad (desde 20 hasta 100 kg con incrementos de 10 kg).
Además, podemos diferenciar entre VMP y VM (línea continua vs. línea discontinua). Cuando las cargas son altas, las velocidades son bastante similares; sin embargo, con cargas más ligeras aparecen mayores diferencias entre VMP y VM. Esta observación respalda la discusión tratada previamente sobre la fase propulsiva bajo diferentes cargas.
Cabe destacar que la figura muestra que los cambios de rendimiento pre y post entrenamiento son más pronunciados al comparar VMP que al comparar VM. Asimismo, si observamos la carga de 70 kg, vemos que en el pre-test había diferencias mínimas entre VMP y VM, mientras que en el post-test esta diferencia aumenta. Esto se debe a que en el pre-test la carga no era lo suficientemente baja como para permitir un movimiento de alta velocidad y una fase de frenado más larga. En cambio, en el post-test, el atleta ha mejorado, y la carga absoluta de 70 kg representa una menor intensidad relativa, permitiendo una mayor velocidad de movimiento y la presencia de una fase de frenado.
En resumen, usar la VM proporciona menos sensibilidad que la VMP para detectar cambios en el rendimiento. Por lo tanto, si quiero comprender realmente los cambios de rendimiento de mi atleta, especialmente con cargas ligeras, debo optar por medir la VMP. Por el contrario, la VM sigue siendo una opción válida al observar cambios de rendimiento con cargas más altas (donde no existe fase de frenado) o cuando no se dispone de un dispositivo para medir la VMP.
REFERENCIAS
Bird, S. P., Tarpenning, K. M., & Marino, F. E. (2005). Designing resistance training programmes to enhance muscular fitness: a review of the acute program variables. Sports Med, 35(10), 841-851.
Fry, A. C. (2004). The role of resistance exercise intensity on muscle fibre adaptations. Sports Med, 34(10), 663-679.
García-Ramos A, Pestaña-Melero FL, Pérez-Castilla A, Rojas FJ, Gregory Haff G. Mean Velocity vs. Mean Propulsive Velocity vs. Peak Velocity: Which Variable Determines Bench Press Relative Load With Higher Reliability? J Strength Cond Res. 2018 May;32(5):1273-1279.
Gonzalez-Badillo, J. J., & Sanchez-Medina, L. (2010). Movement velocity as a measure of loading intensity in resistance training. Int J Sports Med, 31(5), 347-352.
Kraemer, W. J., Ratamess, N. A., & French, D. N. (2002). Resistance training for health and performance. Curr Sports Med Rep, 1(3), 165-171.
Martinez-Cava, A., Moran-Navarro, R., Sanchez-Medina, L., Gonzalez-Badillo, J. J., & Pallares, J. G. (2019). Velocity- and power-load relationships in the half, parallel and full back squat. J Sports Sci, 37(10), 1088-1096.
Pareja-Blanco, F., Walker, S., & Häkkinen, K. (2020d). Validity of using velocity to estimate intensity in resistance exercises in men and women. Int J Sports Med , 41(14), 1047-1055.
Rodriguez-Rosell, D., Yanez-Garcia, J. M., Sanchez-Medina, L., Mora-Custodio, R., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2020). Relationship Between Velocity Loss and Repetitions in Reserve in the Bench Press and Back Squat Exercises. J Strength Cond Res, 34(9), 2537-2547.
Sanchez-Medina, L., Perez, C. E., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2010). Importance of the propulsive phase in strength assessment. Int J Sports Med, 31(2), 123-129.
Sanchez-Medina, L., Pallares, J. G., Perez, C. E., Moran-Navarro, R., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2017). Estimation of Relative Load From Bar Velocity in the Full Back Squat Exercise. Sports Med Int Open, 1(2), E80-E88. https://doi.org/10.1055/s-0043-102933 (Estimation of Relative Load From Bar Velocity in the Full Back Squat Exercise.)
Sanchez-Moreno, M., Rodriguez-Rosell, D., Pareja-Blanco, F., Mora-Custodio, R., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2017). Movement Velocity as Indicator of Relative Intensity and Level of Effort Attained During the Set in Pull-Up Exercise. Int J Sports Physiol Perform, 12(10), 1378-1384. https://doi.org/10.1123/ijspp.2016-0791 Spiering, B. A., Kraemer, W. J., Anderson, J. M., Armstrong, L. E., Nindl, B. C., Volek, J. S., & Maresh, C. M. (2008). Resistance exercise biology: manipulation of resistance exercise programme variables determines the responses of cellular and molecular signaling pathways. Sports Med, 38(7), 527-540.