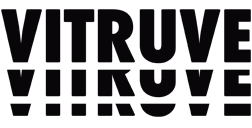1 de julio de 2025
Entrenamiento basado en la velocidad
Saltos con Carga y VBT: Aplicación Práctica en el Entrenamiento de Potencia en Deportes de Equipo
Hablar de entrenamiento basado en la velocidad (VBT) en el deporte de equipo suena tentador: prescripción individualizada, feedback en tiempo real y monitoreo objetivo de la fatiga y el rendimiento. Pero cuando aterrizamos en la práctica diaria, las cosas cambian. Los tiempos de entrenamiento están medidos al minuto, los recursos tecnológicos suelen ser limitados (a veces hay un solo encoder para todo el grupo), y la necesidad de simplicidad y fluidez operativa muchas veces impide modelar cada carga o velocidad con la precisión que proponen los manuales. Además, no todos los atletas pueden ser evaluados cada semana, ni todas las sesiones permiten registrar datos. En este escenario, VBT puede parecer poco realista o difícil de sostener. Sin embargo, si se entiende como una herramienta flexible, y no como un sistema rígido, puede convertirse en un aliado estratégico para desarrollar potencia en tareas claves, como los saltos con carga, sin complejizar la estructura del entrenamiento.
Zonas de Velocidad, Modelos Lineales y una Visión Funcional de la Potencia
Gran parte de la literatura disponible sobre VBT se ha centrado en ejercicios tradicionales como la sentadilla, el press de banca o el peso muerto, donde se han definido con claridad zonas de velocidad asociadas a distintos porcentajes de carga y objetivos de entrenamiento. Estos rangos, como la zona de 0,5 a 0,7 m/s para cargas moderadas orientadas al desarrollo de potencia, ofrecen un marco útil que puede ser adaptado y aplicado como referencia operativa, incluso cuando no se cuenta con datos individualizados de cada atleta. Anclarse en estos modelos lineales ya validados permite tomar decisiones prácticas sin necesidad de realizar evaluaciones exhaustivas.
Por otro lado, es importante aclarar qué entendemos por “potencia”: si bien desde la mecánica se define como el producto de fuerza por velocidad, en el campo de la preparación física el concepto suele tener un anclaje fenomenológico más funcional, asociado a la capacidad de aplicar fuerza de forma explosiva en contextos deportivos. Esta visión más pragmática, aunque menos precisa, resulta efectiva para guiar decisiones en entornos reales, donde lo importante es provocar una respuesta adaptativa específica, más que medir con exactitud científica cada variable. Bajo esta lógica, resulta evidente que la selección de herramientas que permitan mover cargas moderadas a alta velocidad, como los derivados de levantamiento olímpicos y gestos balísticos como los saltos con carga o los lanzamientos en el tren superior, es clave para entrenar la potencia de manera específica y eficaz.
Limitaciones de Extrapolar Modelos Clásicos a Gestos Balísticos
Una de las principales dificultades al aplicar VBT en gestos balísticos, como los saltos con carga, es que no existe un 1RM real para este tipo de movimientos. A diferencia de los ejercicios tradicionales, donde la carga máxima puede determinarse directamente o estimarse a partir de repeticiones submáximas, en los gestos explosivos con fase de vuelo esto no es viable ni útil desde lo metodológico ni seguro desde lo mecánico. Para sortear esta limitación, se han propuesto dos enfoques prácticos que permiten estimar un “equivalente funcional” al 1RM y, con ello, trabajar dentro de zonas de velocidad o potencia similares a las que usamos en ejercicios básicos.
- Usar como ancla el gesto básico más próximo. En el caso del salto con carga, suele tomarse como referencia la sentadilla. Por ejemplo, si un atleta tiene un 1RM de 180 kg en sentadilla, podríamos usar el 50% de ese valor (90 kg) como una carga representativa de trabajo balístico. Esta estimación también puede hacerse a partir de velocidad: sabiendo que una sentadilla al 1RM suele moverse a ~0.3 m/s de velocidad media propulsiva, podríamos proyectar el 50% a una velocidad cercana a 0.8–0.9 m/s.
- Estimar la carga que permite alcanzar entre 10 y 15 cm de altura en el salto. Esta propuesta, usada por varios autores en contextos aplicados, funciona como una heurística práctica más que como un modelo exacto. La lógica es que esa altura refleja una producción de potencia cercana al máximo individual del sujeto para esa tarea. Se puede obtener:
- A partir del tiempo de vuelo (aunque es una medida sensible a errores técnicos y protocolo).
- De forma más precisa, usando un encoder lineal, midiendo la velocidad pico y aplicando la fórmula cinemática que se muestra en la ahora, para estimar la altura alcanzada.

Por ejemplo, si un atleta alcanza una velocidad pico de 1,4 m/s al final de la fase propulsiva, podemos calcular la altura del salto de esta forma:

Esto convierte a 1.4 m/s en una “velocidad pico mágica” que podemos usar como punto de referencia para identificar la carga máxima funcional en un salto. Si un salto cargado alcanza esa velocidad, es probable que estemos muy cerca del 1RM balístico para ese gesto.
Este marco, aunque imperfecto, permite una prescripción razonable, segura y eficaz sin necesidad de testear máximos ni recurrir a equipamiento complejo o tiempo excesivo, manteniendo la lógica del VBT adaptada a gestos explosivos.
Determinando la Carga de Potencia: Margen Seguro y Velocidad Objetivo
Una vez establecida una referencia para el 1RM funcional en gestos balísticos como vimos con la velocidad pico de 1,4 m/s que representa un salto de aproximadamente 10 cm, el siguiente paso es identificar la carga óptima para entrenar potencia. La literatura sugiere que la zona de mayor producción de potencia mecánica se encuentra entre el 60% y el 80% del 1RM, independientemente del ejercicio utilizado. Sin embargo, en contextos aplicados como el entrenamiento en deportes de equipo, operar en los extremos del rango puede ser contraproducente: el 60% puede resultar demasiado liviano y generar baja tensión; el 80% puede acercarse a niveles de fatiga elevados o interferir con otros contenidos de la sesión.
Por eso, una estrategia práctica y segura es anclarse en el 70% del 1RM estimado, lo que nos permite mantenernos dentro de la zona de potencia con un margen de error funcional de ±10%. Dado que en gestos balísticos no medimos directamente el 1RM, usamos la velocidad pico de 1,4 m/s como ancla estimada del 100%. Si seguimos la lógica de la relación inversa entre carga y velocidad, la velocidad que corresponde al 70% debe ser mayor que 1,4 m/s.
Suponiendo una relación aproximadamente lineal (simplificada para uso práctico), podemos aplicar una regla de tres inversa:

Esto significa que, si buscamos entrenar al 70% del “1RM balístico”, deberíamos seleccionar una carga que permita alcanzar una velocidad pico de aproximadamente 2,0 m/s. Esta se convierte en nuestra velocidad target para los saltos con carga. Usar la velocidad en lugar del peso absoluto como referencia permite una prescripción más precisa, adaptada al/los atletas y sensible al estado neuromuscular del día, individualizada a cada uno, de manera sencilla y sin necesidad de evaluar nada.
Volumen, Criterios de Corte y Estrategias de Progresión
Una vez definida la carga de trabajo a partir de la velocidad pico objetivo, es clave establecer un criterio claro para la dosificación del volumen. En este punto, la tabla de Prilepin, ampliamente utilizada en halterofilia y fuerza, ofrece un marco útil también para trabajos de potencia con VBT. Para cargas moderadas (~70% del 1RM), el volumen total recomendado se ubica entre 18 y 30 repeticiones por sesión, siendo 24 el valor medio propuesto y una referencia segura en contextos colectivos.El armado de series puede estructurarse con un criterio de calidad: se prescribe un número de repeticiones objetivo por serie (por ejemplo, 3 a 5 reps), pero se aplica un corte por pérdida de velocidad. En nuestro ejemplo, con una velocidad objetivo de 2,0 m/s, se puede cortar la serie cuando el atleta:
- Alcanza el número de repeticiones planificadas, o
- La velocidad cae por debajo de 1,8 m/s (pérdida del 10%).
Esto asegura que se mantenga la intención explosiva en todo momento y evita acumulación innecesaria de fatiga.
Para estructurar una progresión en el tiempo, existen tres estrategias principales:
- Manipular el volumen total, partiendo del piso de la tabla de Prilepin (18 repeticiones por sesión) y avanzando progresivamente hasta 30, manteniendo constante la velocidad objetivo (~2 m/s) y ajustando si aparecen signos de fatiga o alteraciones técnicas.
- Jugar con el rango de zona de potencia, variando la carga (y por lo tanto la velocidad objetivo) dentro del espectro del 60% al 80% del 1RM estimado. Esto equivaldría a trabajar con velocidades pico desde aproximadamente 2,33 m/s (60%) hasta 1,75 m/s (80%). Esta opción requiere mayor control y monitoreo, pero permite estimular distintos puntos del espectro de potencia y progresar intensidad con un volumen fijo.
- Mi enfoque preferido: mantener todo constante. Se define una velocidad target clara (por ejemplo, 2,0 m/s), un volumen fijo de alta calidad (como 18 repeticiones totales por sesión), y se deja que el atleta progrese en carga de forma natural a lo largo de las semanas, siempre respetando el criterio de velocidad. Esta progresión “silenciosa” permite que el sistema se autorregule: si un atleta empieza a mover la misma velocidad con mayor carga, sabemos que ha mejorado. Se monitorea, se registra y se ajusta solo si es necesario.
Conclusión: Entre la Ciencia y la Heurística, una Solución Robusta
La realidad del entrenamiento en deportes de equipo rara vez permite aplicar modelos científicos en su forma pura. El tiempo, los recursos y la variabilidad diaria obligan a tomar decisiones rápidas, informadas, pero ejecutables. En este artículo, combinamos modelos validados por la literatura científica con reglas heurísticas de alta utilidad práctica, para construir un sistema simple y robusto que permita aplicar VBT a los saltos con carga de forma precisa, sin necesidad de tests complejos ni recursos inalcanzables.
¿Es esta la solución óptima desde un punto de vista teórico? Probablemente no. Pero es una solución útil, flexible, adaptable y suficientemente precisa para el entorno real de equipos deportivos. Una herramienta que prioriza la calidad del estímulo, la seguridad del atleta y la viabilidad operativa. Y en contextos donde la eficiencia es tan importante como la ciencia, eso vale mucho.